Cosas que me irritan en la literatura y el cine de terror
Un poco de bilis.
7/29/20254 min read
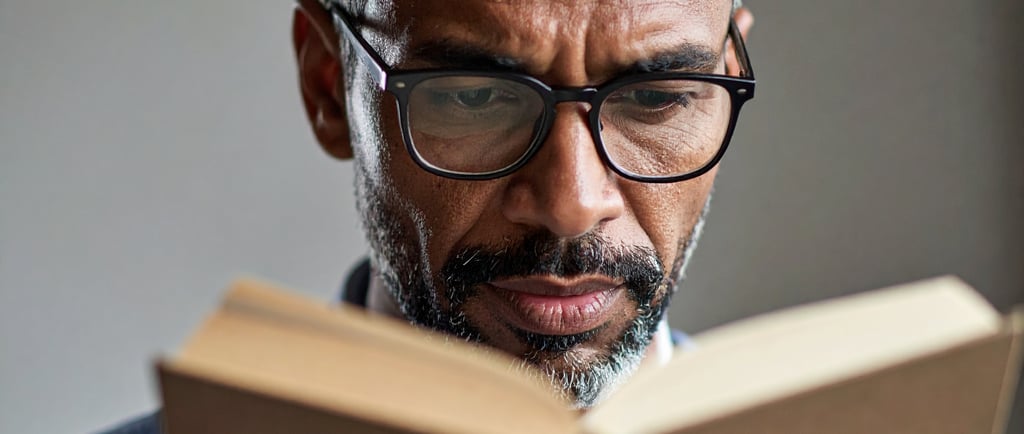
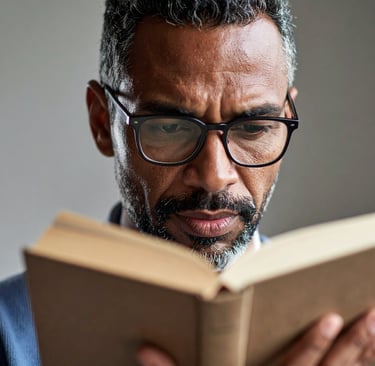
1) El mal uso de los sueños: Si los sueños de los personajes son parte integral de la diégesis o uno de los temas de la obra (Pesadilla en Elm Street, Las ruinas circulares, Sandman), el autor introducirá sin culpa ni error todos los sueños que se requieran. En este apartado quiero referirme a dos usos tan injustificados como irritantes, especialmente si el uso degenera en abuso:
A) El sueño como despertador: si la película o novela va demasiado lento y tememos que de fluir como la seda pasemos a influir como el sedante, metemos un sueño aterrador, aunque al final no afecte a la trama ni a los personajes. Ese sueño, vaya paradoja, sirve para despertar al lector o espectador que ya anduviera cabeceando. ¿Para qué tomarse el trabajo de crear tensión legítima, con las piezas que ya dispusimos en el tablero narrativo, si un sueño tolera y justifica todos los fuegos de artificio y todos los despertadores imaginables?
B) El sueño como WhatsApp: ¿necesitás que tu personaje se entere de algo y no sabés, o te da pereza averiguar, cómo hacerlo de modo orgánico y verosímil? Que se lo digan en sueños, y listo. Insisto: muchas veces estos procedimientos están justificados por la trama; hablo de los casos en que los sueños no son tanto parte de la historia como un parche para que la historia no se desinfle.
Mención especial merece el doble o incluso triple sueño (el sueño dentro del sueño dentro...) cuando se usa como mero “susto”. Por fortuna, creo que el cine abandonó esa mala y gastada costumbre.
2) Poderes mentales porque así es más fácil: una variante de lo anterior. Stephen King a veces cae en eso (en Bag of Bones, me contaron, aunque no la leí). Sobra decir que esto no aplica a El Resplandor o Carrie, novelas que giran alrededor de los dones con que han sido maldecidos sus protagonistas. En la película Ringu, en cambio, tenemos un personaje “mentalista” para que averigüe información y simplifique el trabajo de los otros personajes. Lo que en verdad simplifica, desde ya, es el trabajo del guionista.
3) La inquebrantable fe en el escepticismo: sí, lo sé, resulta inverosímil que un policía se crea de entrada, y sin evidencias, que el asesino serial al que busca es un demonio interdimensional, o que una señora acepte que el último rollo de papel higiénico se lo gastó el fantasma que habita en su casa de campo. Diferente sería si el policía viera al demonio o la señora viera al fantasma, y aun así no se lo creyeran. Salvo que el escepticismo esté, una vez más, desarrollado como tema en la obra (la terquedad de Karras en El Exorcista), esos personajes que le buscan “una explicación racional” al vampiro aquel, ese que está ahí, frente a sus ojos, convirtiéndose en murciélago justo después de drenarle la sangre a una pobre quinceañera que ya nunca podrá asistir a otro recital de su reggaetonero favorito para que le drene el cerebro... En fin, esos personajes, más que verosímiles, se vuelven insoportables. Seamos serios: si tiene dos colmillos, y muerde, y se convierte en niebla y en bestias nocturnas, definitivamente no es un perro.
Aunque adoro Expediente X, debo decir que durante las primeras temporadas la agente Scully solía incurrir en estos excesos verosimilistas. En el capítulo ocho, pongamos por caso, veía con sus propios ojos, y en pleno uso de sus facultades, a un ovni abduciendo a quince personas. Al capítulo siguiente ya se ponía a hablar de sugestiones, de histerias colectivas...
4) Terror culposo/Terror social (expresado este último adjetivo como quien anuncia el descubrimiento del agua tibia): me vi obligado a agrupar estos dos males, tan vinculados uno al otro como Regan a Pazuzu. El “terror elevado” es ese que todo el tiempo nos pide perdón por ser terror, que nos jura que el género es una excusa para hablar de otra cosa, de algo verdaderamente importante, de algo que exonera al espectador culto, adulto, decente, de haber consumido una película de género. Eso “importante” de lo que pretenden hablarnos estas obras suele ser un “tema social”. Estupendo, salvo porque el terror es “social” más o menos desde... bueno, más o menos desde que existe. ¿Cómo podría no serlo? Todas las de Carpenter tienen un “alto contenido social”, salvo que ese “contenido” queda a interpretación del lector o espectador, y se puede (o no) inferir a partir de la trama, de la construcción de personajes, de las decisiones estilísticas. La que menos me gusta de Carpenter es They Live, por lo obvia que resulta. Halloween o Asalto a la comisaría 13... Quien no percibe en esas películas una reflexión sobre nuestra sociedad, y sobre la naturaleza humana, es porque los lugares comunes y las reflexiones empaquetadas lo han adiestrado para no reflexionar por su cuenta. O, en todo caso, para no pensar una obra si esa obra no nos grita en la cara que debe ser pensada. Cabe aclarar que puede gritarlo ella misma o pueden gritarlo factores externos: el prestigio del autor, los comentarios de la crítica... Lo cierto es que los consumidores que solo piensan lo que se señala para ser pensado preferirán ciertos bodrios pretenciosos (la remake de Suspiria, algunas novelas argentinas) que confunden, acaso deliberada y sin dudas onerosamente, el terror social con el terror de pancarta.
Aclaración final: me gustan muchas de las películas etiquetadas como “terror elevado”, y no culpo a los artistas por recibir esta etiqueta. Lo que critico del terror social es, precisamente, la redundante etiqueta, y la absurda presunción de que el terror empezó a ser social hace unos pocos años, gracias a unos directores muy serios que se rebajaron al cine de género o al empoderado hallazgo de alguna vagina (el doble sentido es intencional).
No existe ni existirá terror más “elevado” —ni más social— que El Exorcista, Psicosis o Drácula.
Listo, ya me quedé a gusto.